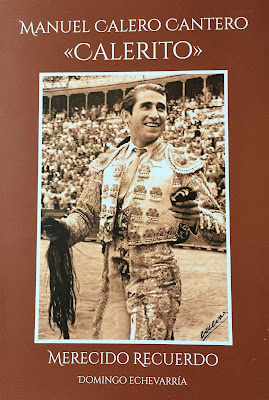Por Antonio Gala
 |
| «Y nacerán también en un pesebre, o en un lugar peor...» |
De cuanto tenemos, o podríamos
tener, nada hay tan esencial como la vida. Nacer, en sí, siempre es hermoso y
bueno. Es aparecer —¿desde donde?—, salir de la inexistencia, sumergirse en las
inmensas mares de la vida, y ser a la vez un minúsculo recipiente de ella. Nacer
es ingresar en la incontable hermandad de los hombres, en la impaciente y larga
búsqueda del amor, en el fervoroso deseo de la verdad, a la que vemos tan
turbia y tan lejana como el pez ve a la estrella. Un nacimiento habría de
ser siempre una ocasión de gozo; una renovación de la eterna esperanza, esa
hermana siamesa de la vida. Quizá no sea otro el simbolismo de la Navidad:
alguien infinito que nace para compartir. Por eso aterra pensar en lo que la
humanidad se ha convertido, y en lo injusto y atroz de sus repartos. No es ya
nacer un paso —el primero— hacia la confusa majestad de ser hombre, hacia la
improbable felicidad, hacia la verde y agridulce danza de la naturaleza. El
hombre es una vida consciente de sí misma: eso es lo que lo erige en superior a
todos los demás. Y eso es también lo que lo hace responsable. El tigre es
inocente; el terremoto y el volcán y el ciclón son inocentes. El hombre no lo
es. Tan solo con diez justos se habría salvado la Pentápolis; no se encontraron
tantos. No; no en cualquier caso es nacer bueno y hermoso. Y quizá nos
beneficie reflexionar en ello cuando conmemoramos un nacimiento que debió
transformarnos, pero que no lo consiguió porque no nos dejamos transformar.
Cuarenta millones de personas
mueren al año de hambre. Diecisiete millones de ellas son niños. No han
cometido más falta que estar vivos. ¿No aterra? ¿No estremece? ¿Qué mundo,
sordo y ciego, es éste, que se dispone cada año, volviendo la cabeza, a
celebrar su Navidad? ¿Qué Navidad es la que celebra este mundo ensangrentado,
egoísta, insolidario, devorador, materialista, estúpido? ¿En qué sinceridad
podrá creerse? ¿Qué sinceridad cabe entre los mazapanes, Papá Noel, los espumillones,
el abeto, el belén, los Reyes Magos? ¿Qué monstruosa comedia, autocomplacida y
gestera, es la de las campañas navideñas de sentar un pobre a su mesa, o
recordar a los negritos, o mandar un par de botellas y un jamón a la parroquia?
Dos tercios de los hombres sufren tan solo por haber nacido. No penas finas, no
penas imaginarias, no desazones por llegar más alto, o por ambiciones
fracasadas, o por intentos contradichos: sufren por hambre: por hambre de
justicia, por hambre de esperanza y por hambre de pan. Ven morir a sus hijos;
se ven morir los unos a los otros irremediablemente. Mientras nosotros, en
hogares tibios, sin la menor intención de darnos cuenta de esa roja marea de
dolor, cantamos villancicos, lanzamos a Dios filiales guiños de complicidad,
comemos hasta hartarnos, bebemos hasta hartarnos y celebramos nuestras
Navidades.
 |
| La humanidad no sabe, pues, dónde está el Norte |
Nacer no es compartir. El
sufrimiento de las dos terceras partes de la humanidad no lo comparte la otra.
El Dios de amor, que nace para unos, no lo comparten todos. No sé si habrá otra
vida, en que el Dios remunerador ponga las cosas en su sitio; ni siquiera es
preciso que la haya para saber, en ésta, que la vida es lo esencial; que la
humanidad que deja morir cada año, por hambre, a cuarenta millones de hijos
suyos, es una inhumana humanidad. Y debe concluir. Quizá por eso, para
concluir, se esfuerza tanto en armarse; se esfuerza tanto en preparar su
insensato suicidio. «Con el costo de un misil intercontinental se podrían
plantar doscientos millones de árboles, regar un millón de hectáreas, dar de
comer a cincuenta millones de niños». Para cubrir las necesidades de alimentos,
vivienda, salud y escuela del tercer
mundo (¿qué tercer mundo es ése?, ¿quién señala el primero y el segundo?, ¿quién
discrimina aquí?) se precisan diecisiete
mil quinientos millones de dólares: la misma cifra que el primer mundo se gasta en armamento cada dos semanas. En armamento,
es decir, en exactamente lo contrario. Porque aquella es la lista de la vida y
ésta, la de la muerte. La humanidad no sabe, pues, dónde está el Norte: cree
avanzar y regresa; cree progresar y vuelve a la caverna. Como si nada estuviese
sucediendo, nos sentamos a cenar en Navidad, religiosos y alegres y seguros. Qué
torpe farsa.
Somos culpables todos. Culpables «esas
modas y esos gestos de asistencia, que proporcionan una buena conciencia barata
y que no salvan a aquellos a quienes están destinados». Culpables «esas
crueles e infecundas utopías, que sacrifican a los hombres actuales en nombre
de un futuro proyecto de sociedad». Culpables los que entienden que, por ser
antiabortistas, por ejemplo, han cumplido y defienden la vida de modo
suficiente. Culpables quienes no damos valor de ley fundamental —sobre
todas las otras: sobre todas— a la obligación de salvar a los vivos, de no
matarlos y de no exterminarlos. Culpables los que olvidamos —al día siguiente de
ver reportajes, fotografías, textos, atrocidades, razas atormentadas— lo que,
para nuestra comodidad, nos conviene olvidar. Culpables porque hablamos de
otras cosas, y no gritamos, ni exigimos, ni denunciamos, ni acusamos incesantemente.
Culpables porque, como Caín, satisfechos y erguidos, poseemos la tierra sin
sentir que nos llega hasta el pecho la sangre.
 |
| «El sufrimiento de las dos terceras partes de la humanidad no lo comparte la otra» |
Pero ni en esta Navidad, ni en
ninguna otra, las naciones poderosas van a mirar a las que no lo son. Para no
verlas, tienen las serpentinas, los confetis, los globos, las comilonas, los
amargos dulces de la Navidad. Para no verlas, tienen los problemas
artificiales, los problemas secundarios, los problemas de ataque y de defensa
que les plantea la política. La política gélida, que separa y se entroniza, sin
saber cómo, en el caliente corazón de los hombres. La política desentendida y
asesina, que actúa como si ser blanco o negro, pobre o rico, capitalista o
comunista, musulmán o cristiano, significase algo ante el hecho de ser
sencillamente hombres. Todos iguales en el fondo, todos de la misma estatura,
todos con idénticas necesidades, todos llamados —cada cual a su hora— a la vida
y a la muerte. ¿Es que en el destino de
la humanidad está escrito algo más que la vida y la muerte?
No consintamos celebrar, con tal
hipocresía, la natividad de un niño que sólo habló de amor: de renuncia, de
entrega, de compasión, de comunión, de amor. Comamos y emborrachémonos hasta
caer al suelo, pero sin poner como pretexto al niño de Belén. Porque la inmensa
mayoría de los niños que nazcan esta noche tampoco encontrarán, para nacer, un
sitio en la posada. Y nacerán también en un pesebre, o en un lugar peor, y no
tendrán una mula y un buey que les vahee los pies, ni paja que los abrigue, ni
les darán un cuenco de leche los pastores. Mientras ocurra esto, sospecho que
no habrá coros de ángeles cantando la gloria de Dios en los cielos y anunciando
la paz para los hombres. Lo diga quien lo diga, por muy alto que esté. Me temo
que los ángeles no quieran arriesgarse en un mundo, donde diecisiete millones
de niños se mueren cada año de hambre, al tiempo que se almacenan armas y armas
para seguir matando a los que el hambre tenga a bien dejar vivos.
Carta de Antonio Gala, de las aparecidas en El País dominical desde el 1 de febrero de 1981 hasta el 9 de enero de 1983 con el título «EN PROPIA MANO», recopiladas en el libro de igual título editado por Selecciones Austral, Espasa-Calpe, 1983.